 Esta obra se publica bajo la Licencia de Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.
Esta obra se publica bajo la Licencia de Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.
©2018, Pedro M. Rosario Barbosa
Introducción
En el ámbito estadounidense y también recientemente en el mundo hispanohablante, aparece y resurge, como controversial, el tema de la relación entre las ciencias, la filosofía y la ética.
Esto se debe a varias cosas. Probablemente, una de ellas sea que las ciencias en general pueden lucir su evidente adelanto progresivo de conocimiento que repercute en la vida de cada uno de nosotros. A la ética se le ve como algo que cobra importancia a medida que se van complicando los problemas de la humanidad y, con ello, nuestra capacidad de tomar decisiones individuales y colectivas en relación con temas apremiantes: cambio climático, los perjuicios del capital, la alteración genética de nuestros alimentos, política energética, las políticas de austeridad en épocas de depresión, la brecha entre los ricos y pobres, entre otros. Sin embargo, cuando se piensa en un filósofo, se piensa en la más inútil de todos los académicos. Se cree que la labor es salir al campo, recostarse bajo un árbol, mirar al cielo y preguntarse todo el día si el vaso está medio lleno o medio vacío.
Peor aún, otros piensan que nuestro oficio involucra en dar charlas de motivación o escribir libros de autoayuda. No es que los filósofos profesionales no creamos en el valor de la autoestima, pero no nos limitamos meramente a eso. Es más, en muchos casos (no en todos) despreciamos muchos de los libros de autoayuda, ya que, desde nuestra perspectiva, educan muy mal al público y no les enseñan a pensar rectamente. En casos como en The Secret de Rhonda Byrne, está plagado de falsedades, falacias e información fraudulenta.
Tal vez, parte de estas perspectivas de la filosofía se deban, en parte a nosotros los filósofos. ¿Por qué? En muchas ocasiones, absorbimos la lógica y algunas otras maneras de pensar rectamente, pero o las compartalizamos a una cierta disciplina cuando nos conviene ideológicamente o, sencillamente, nos olvidamos de ellas. Como resultado se produce en muchos casos, una literatura muy pobre. Otros, exacerban el problema cuando se olvida que la sencillez y claridad es nuestra meta y surge el fenómeno de que unos autores compiten por verborrea a un nivel que, en muchas ocasiones, ni filósofos como este servidor entiende (y, sospechamos fuertemente, que ellos tampoco). En otros casos, la línea argumentativa sufre notablamente, sea por descuido de las normas básicas de argumentación y lógica, o por desconocimiento de la tradición básica de la filosofía y resucitan problemas a los que se han respondido hace un siglo, varios siglos o hace muchos milenios atrás.
Esto crea una impresión errada de que la filosofía no tiene nada qué ofrecer. Ese no es el caso. Hay bastante material filosófico genuino y útil, sin embargo, debido a lo complicado de los temas tratados, parecen, a primera vista, incomprensibles en sí mismos. En tales casos, lo que sucede es que se requiere instrucción filosófica de la tradición en general y de la rama de la disciplina en cuestión. Esto no es distinto a no entender un texto de física cuántica de alto calibre como los que se publicarían en la revista Nature Physics por no comprender las ecuaciones discutidas; en tal caso, a usted le falta instrucción matemática y física para eso.
Sin embargo, la filosofía ha aportado a gran parte de la formación de las disciplinas actuales. Piénsese que Aristóteles es el padre de la física, la biología, la psicología, la zoología, la botánica, la antropología, la geología, la lógica, la hermenéutica, la meteorología, la cinemática, la retórica, mientras que discutió también extensamente temas como la ética, la astronomía, la política, los sueños, el derecho, entre otros. En la física, hay ecos de la distinción aristotélica entre potencia y acto, cuando se habla de energía potencial y cinética correspondientemente. La observación hecha por David Hume y Karl Popper en torno a la inducción, y que lo que percibimos es algo determinado por teorías mentales o socialmente aceptadas, ha llevado a científicos de inteligencia artificial a trabajar en el tema. Los logros hechos por lógicos como George Boole, Gottlob Frege, Bertrand Russell, A. N. Whitehead, Kurt Gödel y otros, han sido el fundamento formal de las ciencias computacionales. Hoy, los filósofos tienen un rol importante en la discusión en cuanto a la presente división en la física entre el ámbito macro y el cuántico, modelos de la relación cerebro-mente, modelos de la evolución de los organismos por vía de la descendencia con modificación, la distinción entre ciencia y seudocidencia, y, muy especialmente, ética: ética general, bioética, ética empresarial, ética ambiental, ética tecnológica, ética médica, ética en el empleo, entre muchos otros. La filosofía también toca áreas que tienen que ver con las Humanidades y otras disciplinas: estética, filosofía del arte, filosofía de la literatura, filosofía de la historia, entre otros.
Sin embargo, la manera en que nosotros, filósofos, hemos enseñado en ocasiones la disciplina, es como un popurrí de autores que “dijeron cosas interesantes”, pero en las que no vemos su utilidad. En nuestros cursos, a veces, fallamos en resaltar la relevancia actual de los problemas planteados en aquel entonces, o enfatizar por qué ciertos planteamientos han sido refutados, precisamente para no volverlos a plantear y no perder el tiempo intentando refutar zombies (muertos que vuelven que emergen otra vez) que ya han sido hartamente falsados.

Muchos pensadores contemporáneos no piensan lo mismo, especialmente si no han sido debidamente instruidos en filosofía. Piensan que la ética es una disciplina racional, pero que la filosofía es una pérdida de tiempo. Dicen ellos que la ética es una disciplina que exige rigurosidad de pensamiento como las ciencias, mientras que los filósofos “están por la libre y no producen nada” actualmente que sea particularmente valioso. Ergo, la ética rigurosa es una rama de las ciencias. Un buen periodista de las ciencias como Mauricio Schwartz, sostiene una perspectiva semejante. El conocido neurólogo y ateísta militante, Sam Harris, descarta la metaética con un bostezo, sin la voluntad de mirar o lidiar con los supuestos que, creo yo, son inconvenientes a su propuesta (Harris 197). Una vez, el gran neurólogo, Vilayanur S. Ramachandran, le preguntó a un público en una conferencia, un poco con sentido sarcástico, que quién había escuchado a un filósofo refutando a otro. (El vídeo de la conferencia en que dijo eso, parece haber desaparecido de YouTube). Sin embargo, quedó sumamente sorprendido cuando una persona del público le gritó: “¡Aristóteles refutó a Platón!”, y estaba en lo cierto. (Aristóteles, Metafísica 990a-993a; “Ética” 1096a-1097a) Esta es la razón por la que ningún platonista contemporáneo (como este servidor) es un platonista clásico (o si los hay, son bien raros). El ya fallecido Stephen Hawking y Leonard Mlodinow nos dicen que la filosofía “está muerta”, porque las ciencias ya habían respondido todas las preguntas de nuestra disciplina, es decir, ¿de dónde proviene el universo? (Hawking y Mlodinow 5) Como filósofo, confieso, ¡no sabía que nuestra disciplina se dedicaba a un único tema y que era tan restrictiva, que no hablaba de otras cosas!

Hay otras visiones más sofisticadas como la de Steven Pinker, un sicólogo cognitivo y lingüista, quien utiliza un truco lingüístico para respaldar la idea de que la ética es una rama de las ciencias. El acto de magia consiste en redefinir lo que se quiere decir con la palabra “ciencia” y define el término de esta manera: cualquier actividad que transcurra por la vía de la razón secular, debe ser considerada científica. Claro está, esta caracterización demasiado amplia elimina el problema, pero solo a nivel lingüístico. Sin embargo, como el mismo Pinker reconoce, se convierte en un problema dentro de nuestra sociedad a la hora de hablar del tema, porque el término “ciencia” se suele asociar más con las ciencias naturales y, secundariamente, con las ciencias sociales. No se vincula convencionalmente o sicológicamente con la ética o la filosofía.
El propósito de esta serie, que se dividirá en dos partes, es que el factor común de todos estos casos, es una confusión de campos del saber (lo que llamamos en filósofía, “metábasis eis allo génos“, o transgresión indebida a otro género o esfera de conocimiento). Llamo cientificismo ético, a una metábasis que involucra establecer a la ética como una rama de las ciencias fácticas.
.
La idealidad y los hechos
En primer lugar, desde tiempos de Aristóteles, gran parte de la labor filosófica profesional es la atención que se le debe prestar a no caer en falacias. Una falacia es una falla de razonamiento lógico. Por ejemplo, cuando decimos que creemos algo porque la Biblia lo dice, o sostenemos una convicción porque así ha sido la tradición de nuestros ancestros, o que llevamos a cabo algo porque esa es la opinión de la mayoría, en todos estos casos, caemos en falacias. En el primer caso, caemos en un argumento ad verecundiam (falacia de la autoridad), el que un libro diga algo, no lo hace automáticamente correcto para ser obedecido o contemplado como una autoridad. En la segunda, un argumento ad antiquitatem (falacia de la tradición), que algo se haya creído desde tiempos antiguos, no justifica que se sostenga hoy día. En la tercera, la falacia argumentum ad populum (falacia de la mayoría), porque la mayoría lo sostenga, no significa que sea correcto: piénsese en la época en que la humanidad creía que la Tierra era el centro del cosmos. Los filósofos debemos guardarnos en todo momento de caer en estas y otros errores de argumentación. Esto no significa que, a pesar de nuestros genuinos esfuerzos, no caigamos en alguna, pero la discusión entre nosotros depura la discusión, llevando así, los debates a un nivel de mayor calidad. El esfuerzo intelectual de ello es lo que distingue a un filósofo excelente del pobre. Como el mismo Aristóteles reconocía, pensar rectamente es una empresa muy difícil. (Aristóteles, Metafísica 982a-983a)

Igualmente, la filosofía debe establecer una clara distinción entre esferas conceptuales, si no se distinguen, entonces se cae en confusión. Tal vez, la distinción más importante es la establecida por Platón, que tiene sus raíces en otros filósofos, entre los asuntos conceptuales intelectivos y los asuntos concernientes al mundo temporal. El error principal de Platón y no el único, fue decir que en un mundo abstracto “habitan” los conceptos intelectivos o formas arquetípicas (ideas) de los que “participan” causalmente los objetos del mundo físico. (Platón 507a-511a) Parte de la crítica de Aristóteles a Platón era que este modelo no podía explicar la participación de los objetos materiales de estos objetos abstractos, especialmente cuando se trata de un ámbito totalmente distinto y apartado de este. Parece que Platón incurrió en una confusión de esferas (la ideal y la material), vinculándolas causalmente en un mismo universo.

No obstante la refutación de Aristóteles, en la Modernidad, se volvió hacer este énfasis de ambas esferas de discusión sin necesariamente caer en los errores platónicos. Este fue el caso de los filósofos modernos, Gottfried Wilhelm Leibniz, favorecedor del racionalismo y David Hume, propulsor del empirismo y escepticismo. A pesar de que ambos pensadores pertenecieron a tradiciones filosóficas opuestas, tenían algunos aspectos en común. El primero estableció la distinción entre vérités-de-raison (verdades de razón) y vérités-de-fait (verdades de hecho). Las verdades de razón son aquellas que se pueden conocer a priori, es decir, sin recurrir a la experiencia, y cuya negación implica automáticamente una contradicción. Por ejemplo, “un círculo es redondo”, el principio lógico de identidad, o “2 + 2 = 4”, no hay universo posible en que estas tres aserciones no sean verdaderas, porque su negación sería instantáneamente falsa. En cambio, las verdades de hecho son aquellas cuya negación no implican necesariamente una contradicción, por tanto su autoridad se justifica a posteriori, es decir, recurriendo a la experiencia, ejemplo: “Fulano nació en San Juan” o “París es la capital de Francia”, podríamos imaginarnos algún universo en que ninguno de los dos sea verdadero, sabemos que estas aserciones son verdaderas porque buscamos la información en el mundo, no por puro raciocinio. (Leibniz, Monadología 102-103; Nuevo ensayo 67-91) Hume leyó a Leibniz, y estableció una distinción semejante, entre relaciones de ideas y materia de hechos. Para Hume, no debe dudarse nunca de las primeras, ya que sus axiomas son autoevidentes, y son el fundamento de las ciencias deductivas como la lógica y las matemáticas. Ese no es el caso de la materia de hechos (Hume, Investigación 47-49).
La discusión en filosofía ha evolucionado bastante desde Platón, Leibniz y Hume hasta el presente. El trascurso de este viaje filosófico a la actualidad no es algo que nos incumbe aquí. Basta señalar que, gracias a estas distinciones principales, hay un consenso entre los pensadores de que los campos de investigación se justifican de acuerdo a su objeto de investigación.
Lo que investigan las ciencias fácticas en general son ciencias de verdades de hecho, en el sentido de Leibniz, o de materia de hechos, en el sentido de Hume. El propósito de estas ciencias es descubrir y entender hechos del mundo: ¿por qué el universo existe?, ¿qué es el cuerpo humano y cómo funciona?, ¿cómo y por qué los objetos espaciales se mueven de la manera que lo hacen?, ¿por qué las sociedades se comportan de la manera que lo hacen?, y así por el estilo. A las ciencias fácticas describen y teorizan sobre lo que sucede en el mundo para poder explicarlo y, así, comprenderlo. Las ciencias fácticas, como las ciencias naturales y las sociales, nos proveen conocimiento de todo lo que sea del ámbito de las materias de hecho.
Sin embargo, en cuanto al ámbito de verdades de razón, hay también disciplinas cuyos objetos de estudio no tienen nada que ver con los hechos del mundo, sino más bien de estructuras formales, sean sintácticas y semánticas (la lógica formal), u objetos formales y sus relaciones necesarias, como las de las matemáticas formales (álgebra, cálculo, geometría analítica, teoría de conjuntos, mereología, entre otras). Estas son ciencias eidéticas formales, es decir, son ciencias deductivo formales, que parten de axiomas autoevidentes (e.g. x + y = y + x) y, a partir de las que derivan todas las demás verdades lógicas y matemáticas.
Sin embargo, también hay ciencias eidéticas materiales, que es una ciencia a priori, pero que parte de la conceptuación de atributos de objetos o relaciones en el mundo. Un ejemplo de ello es la geometría clásica: puntos, líneas, figuras. En ese campo, al igual que en las matemáticas formales, se parten de axiomas y se deducen otras verdades geométricas. Sin embargo, en otros casos, la cosa no es tan sencilla, como en el caso de la filosofía. Reconocemos la lógica y las matemáticas como ciencias formales que deben ser base fundamental de nuestra argumentación. Sin embargo, categorizamos y conceptuamos, forjamos marcos teoréticos fundados en principios racionales o supuestos razonables, con los que argumentamos en torno a ciertos temas.
Por ende, las ciencias eidéticas en general, no lidian con hechos como las ciencias fácticas, sino que más bien su esfera es la idealidad, es decir, verdades, valores, principios y normas racionalmente o razonablemente justificados. Cuando hablamos de idealidad, a lo que nos referimos a conceptos, principios y normas abstractas que son objetivamente asentidas por seres racionales o deducidos a partir de ellas. Aquí, el término “objetividad” significa aquello que es reconocido como intersubjetivamente válido, no necesariamente como sinónimo de existente. Esto contrasta con lo “subjetivo”, es decir, aquello que es solo asentido por un solo individuo como válido. Sobre la existencia o no de estos objetos matemáticos, verdades lógicas, principios, valores, o normas eidéticas, debemos indicar que estos temas han sido objeto de extensos debates en la filosofías. Algunos como Mario Bunge piensan que se pueden concebir como ficciones, otros como James Robert Brown como realidades. Otros como Karl Popper, los consideran construcciones objetivas, mientras que Henri Poincaré como convencionalismos. Dejaremos a un lado esta disputa y nos fijaremos, por lo pronto, en el hecho de que todo filósofo forja sus propuestas con todos estos factores ideales en mente como algo con grados de objetividad, aun cuando difieran en cuanto a lo que son y su existencia.
.
La ética como disciplina de idealidades, no de hechos
En muchos casos, cuando se ven algunas figuras populares en la Internet, en las librerías o en conferencias, uno se percata de que suelen confundir dos esferas totalmente distintas, la de los hechos y la de las normas y valores éticos. El razonamiento es el siguiente: si la normativa ética le concierne a la manera que deberíamos actuar en el mundo, pues, se refiere a asuntos del mundo. Si es así, entonces la ética debe considerarse una ciencia fáctica.
Para entendernos bien, necesitamos distinguir otras dos áreas de discusión que frecuentemente se confunden en la discusión pública: la moral y la ética. Estos dos términos son tratados como sinónimos por ciertos autores y diccionarios, otros los distinguen. La palabra “moral” viene del latín mos o moris que significa costumbre o hábito. Así que llamaremos moral al conjunto de valores y normas cónsonos con los usos y costumbres de una sociedad. Como bien reconoce todo antropólogo desde tiempos de Franz Boas, la moral social varía de tiempo en tiempo, de lugar en lugar. Lo que era aceptable para una sociedad en una época (quemar brujas para remediar epidemias) no es aceptable hoy día en países desarrollados. La mutilación genital femenina, practicada en muchos lugares de África y Asia, es inaceptable en Europa, América y muchas partes de Asia y África. La moral siempre varía y es objeto de las ciencias sociales, porque es investigada por la antropología y los estudios culturales.
Por otro lado, la ética no intenta fomentar usos y costumbres, sino ponerlos bajo escrutinio utilizando los principios de la lógica y la sana argumentación, según reglas de raciocinio objetivamente aceptadas por eticistas y filósofos. Muchas costumbres morales no se sostienen desde un punto de vista ético y ciertos valores morales no pueden justificarse éticamente, porque no tienen base racional alguna. Aunque “ética” y “moral” no son sinónimos, la ética sí cuestiona en torno a la moral, es decir, sobre la justificación racional de los usos y costumbres sociales y, con base en ello, orienta a cómo deberíamos actuar. Este es el sentido más cercano a la palabra griega ethika (con “eta“), para referirse al carácter de una persona. Es la función de la ética justificar sus aserciones sobre códigos morales sociales y acciones individuales o colectivas: buenas, malas, inhumanas, razonables, excelentes, correctas, incorrectas, etc. (Cortina y Martínez 9-27; Ferrer, Álvarez Pérez y Molins Mota 39-45)
Esto nos trae, pues, al corazón de todo este meollo. Recordemos lo ya dicho en la sección anterior, las disciplinas se forman a partir de su objeto de investigación. Las ciencias factuales, como las naturales y las sociales, describen y teorizan sobre los hechos, es decir, cómo actúan los objetos y personas en el mundo. Sin embargo, el tipo de pregunta que se hace la ética como empresa racional no es esa, sino que interroga sobre cómo deberíamos actuar. La ética, como ciencia normativa, no indaga en torno a la conducta humana, sino cómo debería ser la actividad de todo ser racional. Las acciones como deberían ser, a diferencia de como se hacen actualmente o en el pasado, no son objetos que se pueda medir empíricamente, observar con un microscopio, con un telescopio, o con un beaker. Tampoco son pertinentes a las ciencias fácticas, predicados tales como: bueno, malo, correcto, incorrecto, excelente y demás valores éticos. Estos términos, en su sentido ético, describen a una acción humana si esta coincide con una justificación racional de ese acto y no necesariamente con valores, hábitos y costumbres de alguna sociedad.
¿Y cómo llegamos a saber cómo debería ser nuestra conducta? Por evidencia intelectiva, no empírica. Convenimos todos de que no debería existir la esclavitud, pero existe como hecho, aunque sea ilegal en todo el mundo. No debería haber maltrato conyugal, pero existe como hecho. ¿Con qué base ética rechazamos las dos cosas? Porque las víctimas de ambos fenómenos son seres humanos, que son personas, es decir, sujetos que tienen sentiencia, autoconciencia y proyectos de vida. Eso les da un valor que no se mide económicamente, sino dignidad. Sí, la personalidad puede definirse en términos que pueden ser constatables empíricamente. La dignidad no, porque es un valor que va más allá del precio comercial y del afectivo, como diría Kant, es un valor que no tiene precio. Las personas deberían ser consideradas fines en sí mismas, no meramente como medio, sea mediante la esclavitud o como instrumento de agresión.
Bueno, malo, valores (en el sentido ético), dignidad, deber, respeto, responsabilidad (ética), etc., son nociones totalmente ajenas a cualquier ciencia natural o social. Son nociones ideales no factuales.
.
Dos falacias
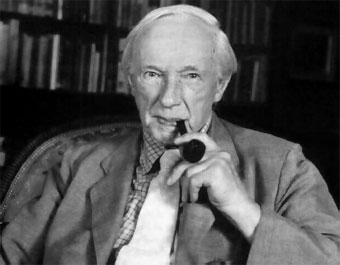
Dado este escenario, todo eticista debe evitar dos falacias. La primera es la falacia naturalista: esta fue reconocida por dos filósofos, David Hume y George Edward Moore. En el caso de Hume, en su famoso escrito, Tratado de la naturaleza humana, nos dice que es imposible derivar valores éticos a partir de los hechos. A esto se le ha conocido como la Guillotina de Hume. (Hume, Tratado 469-470). ¿Qué significa? Sencillamente que, mediante las reglas de derivación lógica, es imposible derivar una normativa ética (un deber ser) a partir de un hecho (lo que es). Digamos que existe la esclavitud. La pregunta sería, ¿cómo deducimos lógicamente que debería o no existir la esclavitud? No hay manera de hacerlo a partir del mero conocimiento de los hechos del mundo.
Por tal razón, el gran eticista, G. E. Moore, afirmaba que cuando hablamos de una acción “buena” en el sentido ético, el predicado “bueno” no puede definirse en otros términos: lo placentero, la felicidad, el bienestar económico, el bienestar espiritual, etc. Hacerlo, sería confundir cada uno de estos conceptos naturales con la noción de bueno, llevando así a lo que llamaba falacia naturalista. Por ende, la falacia naturalista pretende derivar de lo que es el deber ser, identificando así un hecho con un valor ético. Hay una confusión de esferas.
Sin embargo, también hay que estar prevenidos de la falacia idealista (en la forma de una falacia moralista) que es el caso inverso: se quiere derivar un hecho a partir de un valor. Valores como la libertad o la paz son loables, pero eso no significa que de hecho haya libertad o paz en todos los lados, que todo el mundo aspire a ello o que esté actuando con esos fines.
.
La ética no es ciencia fáctica
La falacia naturalista constituye un problema insuperable para el cientificismo ético. Este propone que la ética es una ciencia fáctica de alguna manera. Sin embargo, es imposible derivar el “deber ser” (norma ética) a partir del “ser” (hecho), sin añadir en las premisas, conceptos y normativas. Si la ética fuera una ciencia fáctica, como alegan ellos, habría que preguntarse, pues, de dónde provienen estas nuevas premisas. La respuesta inevitablemente llevará a los contrasentidos de su perspectiva:
- Si se dice que estas nociones son científicas, aun cuando no tengan valor descriptivamente empírico, entraríamos en un razonamiento circular.
. - Si decimos que las nuevas premisas provienen de las ciencias fácticas, entonces tendrían como referentes los hechos, algo que contradice la supuesta necesidad de añadirlas.
. - Si afirmamos que estas premisas provienen, pues, de una disciplina ajena (¡la ética!), entonces no sería apropiado decir que la ética es una ciencia fáctica.
El cientificismo ético es, pues, insostenible.
¿Quiere decir eso, entonces, que los eticistas se encierran en su oficina, miran al techo y llegan a solucionar los problemas del mundo sin consultar las ciencias? ¡Claro que no! Este es el equívoco de fondo en el que incurren personas como Sam Harris al pensar que necesita “ningunear” la falacia naturalista, para que las ciencias sean pertinentes a la ética.
Los principios, los valores y las normativas, son importantes como criterio para actuar. La ética nos provee el fundamento crítico y racional para actuar. Estos principios son racionales y nos dicen por qué hay que actuar de ciertas maneras y el propósito que deberíamos tener en mente. Sin embargo, son las ciencias fácticas las que nos proveen el conocimiento de cómo aplicar estos principios a la cotidianidad y a la sociedad. Ese será el tema de la segunda parte de nuestra serie.
.
Referencias
Aristóteles. Ética nicomáquea / Ética eudemia. Traducido por Julio Pallí Bonet, Gredos, 2003.
Aristóteles. “Ética nicomáquea”. En Aristóteles, Ética, pp. 129-408.
Aristóteles. Metafísica. Traducido por Tomás Calvo Martínez, Gredos, 2003.
Brown, James Robert. Philosophy of Mathematics. A Contemporary Introduction to the World of Proofs and Pictures. 2da. ed., Routledge, 2008.
Bunge, Mario. Epistemología. Curso de actualización. Siglo XXI, 1980.
Cortina, Adela y Emilio Martínez. Ética, Akal, 2001.
Ferrer, Jorge José, Juan Alberto Lecaros Urzúa y Róderic Molins Mota, editores. Bioética: el pluralismo de la fundamentación. U Pontificia Comillas, 2016.
Ferrer, Jorge José, Juan Carlos Álvarez Pérez y Róderic Molins Mota. “Del fenómeno de la moralidad a las teorías éticas”. En Ferrer, Lecaros Urúza y Molins Mota, pp. 23-51.
Harris, Sam. The Moral Landscape . Simon & Schuster, 2010.
Hawking, Stephen y Leonard Mlodinow. The Grand Design. Bantam 2012.
Hume, David. Investigación sobre el conocimiento humano. Traducido por Jaime de Salas Ortueta, Alianza, 1988.
—. Tratado de la naturaleza humana. Traducido por Félix Duque, Orbis, 1984. 3 vols.
Husserl, Edmund. Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica—Libro Primero: Introducción general a la fenomenología pura. Traducido por José Gaos y Antonio Zirión Quijano, editado y refundido por Antonio Zirión Quijano, Fondo de Cultura Económica, 2013.
Kant, Immanuel. Fundamentación de la metafísica de las costumbres. 2da. ed., traducido por Roberto R. Aramayo, Alianza, 2012.
Leibniz, Gottfried Wilhelm. Monadología. Edición trilingüe. Traducido por Julián Verlarde. Pentalfa, 1981.
—. Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano. Traducido por J. Echeverría Ezponda, Nacional, 1983.
Moore, G. E. Principia ethica, 1903. http://fair-use.org/g-e-moore/principia-ethica.
Platón. Diálogos. IV. República. Traducido por Conrado Eggers Lan, Gredos, 1988.
Poincaré, Henri. Science and Hypothesis. The Walter Scott, 1905.
Popper, Karl. Conocimiento objetivo. Tecnos, 2007.

